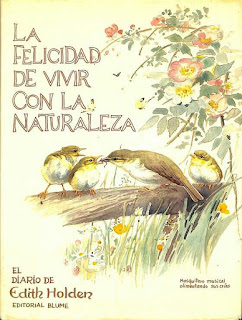"Iglesia de N. Sra. del Carmen."
Dibujo de Mateo Lahoz.
La mañana del 11 de diciembre, Paquito Quílez, había cumplido con su obligación de acólito, en la Iglesia del Carmen. Ya en la sacristía, mientras plegaba los ornamentos, lavaba las vinajeras y colocaba todo ello en sus respectivos cajones y armarios, con cierta reverencia, sin apresuramientos, tal como le enseñaron los Padres Capuchinos, desde que, un par de años atrás, y pasado un período de preparación, vistiera los ropajes de monaguillo, oyó los pasos apresurados del Padre Amadeo de Olite, al tiempo que lo llamaba, con voz no exenta de inquietud.
- ¡Paquito, Paquito, vete a casa corriendo! ¡Y no salgas en todo el día! ¡Mañana no vengas! ¡Y quieto en casa también!
- Pero…Padre…
- ¡No hay pero que valga! ¡Y que tus hermanos hagan lo mismo!
- ¿No puedo ayudar a Misa mañana…?
- ¡Mañana, todo el mundo en casa!
- ¡Padre, que me está asustando…! ¿Qué va a suceder…?
- ¡Tú, te marchas, y vuelves cuando yo te lo diga!
¡Y ya está bien!
Paquito Quílez, besó el cordón del capuchino, como era de rigor, y se fue corriendo hacia su casa.
El Padre Amadeo, cerró la puerta de la sacristía, y, cabizbajo, se sentó en el interior de un confesionario, donde permaneció una media hora, cubriéndose el rostro con las manos.
De vez en cuando, murmuraba, como una plegaria:
“¡Que no haya sangre, que no haya muertes, que haya paz en las calles…!” Y así, una y otra vez…
Cuando salió del confesionario, se quedó unos instantes contemplando la iglesia, los altares, los bancos, los cuadros y retablos, el techo, las columnas, la luz permanentemente encendida, junto al sagrario…, como si fuese la primera vez que su mirada se posara en todo ello…, o la última…
Mientras caminaba por la calle, saludando, sin detenerse, a cuantos conocidos se cruzaban con él, sintió, de repente, el frío de la mañana. Sólo restaban unos días para la llegada del invierno, era normal esa baja temperatura, teniendo en cuenta que la pequeña ciudad se hallaba a ochocientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. Los inviernos, siempre crudos y ásperos, de nevadas abundantes, se prolongaban, a veces, hasta bien entrada la primavera. Aunque él, venido de un lugar de Navarra, donde también el clima se mostraba riguroso, no encontró, desde el principio, demasiadas diferencias.
Se detuvo ante un portal, de aspecto elegante, aunque sobrio. La casa de los Fuenclara, que, además de ese edificio, poseía otros dos mas, y una serie de locales, alquilados a diversos comerciantes, era, para el Padre Amadeo, tan familiar como el convento.
La puerta, de hierro forjado y gruesos cristales, siempre mantenía una hoja abierta, que sólo se cerraba, puntualmente, cuando el reloj de la torre comenzaba a sonar, primero los cuartos, y luego, diez campanadas, lentas, pausadas rotundas…
Los Fuenclara, también contaban con dos extensas fincas, no muy distantes entre sí, y que les proporcionaban muy generosos beneficios.
El buen Capuchino, subió las escaleras, hasta llegar al segundo piso, que habitaban dos mujeres solitarias, enlutadas, y de gesto, entre adusto y despectivo, salvo con él, a quien consideraban un hombre de Dios, en el más amplio sentido de la palabra…
“ -¿Le apetece, Padre, un vasito de moscatel, y unas pastas…?”, preguntó la mayor de ellas. La siguiente en edad era su hermana, soltera por propia voluntad, y que veía a cualquier hombre, que no perteneciera a la Iglesia, como un saco de vicios y depravación. Fue ella, quien, tras ausentarse unos instantes, volvió, con una bandeja de plata, recubierta por un paño primorosamente bordado, y la depositó con cuidado y elegancia, en una mesita, junto al sacerdote. Después, llenó una copa de delicado cristal, en sus dos terceras partes, con un vino de color de miel oscura, y exquisita fragancia. En un platito aparte, las pastas, hechas en casa. Y una diminuta servilleta, plegada y planchada, completaba el contenido de la bandeja.
“- ¡Vamos, Padre, dijo la mayor, que seguro que usted no ha probado bocado desde anoche! ¡Si no lo conociera…!”
Realmente, era así… El Padre Amadeo, cuya delgadez y alta estatura, lo convertían en la imagen de uno de los tantos ascetas de los altares, hizo honor a la invitación. Alabó, una vez más, la gran calidad del vino, y el muy elogiable sabor de aquellas delicias culinarias, y, sujetando la copa por el tallo con la mano derecha, se pasó la servilleta por los labios, y, empujado por la impaciencia, preguntó: “- ¿Se sabe algo más…?” “- Nada… Salvo que será mañana… Y de madrugada…”, respondió la hermana menor, al tiempo que se enjugaba una lágrima, con cierto disimulo, como si se avergonzase de su debilidad.
En el desván, dos “Máuser”, engrasados y cargados, además de varios revólveres del Ejercito, que pertenecieron al difunto padre de ambas, esperaban el momento de ser utilizados, ocultos en un arcón, bajo unas gruesas mantas.
“- …lo sabía…lo he soñado tantas veces…porque mis sueños…ya saben que se hacen realidad… No sé si es un don de Dios…o es…”,
“ - …es un don de Dios, afirmo la hermana mayor, …no lo dude usted…”
“ – A veces, quisiera no tenerlo… He visto mucha sangre en mis sueños… Todo va a cambiar…, y luego…, la destrucción y la muerte, llenarán de dolor este país…”
Los tres, permanecieron en silencio… El Padre Amadeo, consultó su reloj de bolsillo, que llevaba siempre entre los hábitos, y, levantándose, se dispuso a regresar al convento… Contempló con tristeza a las dos enlutadas, y, antes de salir, trazó una cruz en el aire sobre ellas, a modo de despedida.
En la pequeña ciudad, se había hecho el silencio.
El viento, cortante y helador, arrastraba consigo diminutos copos de nieve…
(Continuará…).
(Archivo: cuevadelcoco.
Ilustración: Mateo Lahoz).